Dominicana: El teatro bailado de los Cocolos antillanos
Por Mariela Pérez Valenzuela
Corresponsal jefa en República Dominicana
EN SANTO DOMINGO, viernes, 04 de julio del 2025: La República Dominicana es, como coinciden los especialistas, un crisol de nacionalidades en el que ocupan un lugar preponderante los Cocolos, negros libres procedentes de las antiguas colonias británicas que se desplazaron a este país con su cultura, hábitos y tradiciones.
Y entre aquellas expresiones culturales aparece una que todavía, un siglo después, ocupa la atención en el ámbito de la dominicanidad: el teatro bailado, único en las Américas, traído por mujeres y hombres de habla inglesa que nunca renunciaron a sus raíces africanas.
Como todo grupo humano, esparcieron su cultura material y espiritual. Consigo trajeron formas de vestir, de bailar y de cantar, su culinaria, y de igual manera valores, costumbres y creencias.
TEATRO BAILADO
Aunque los barrios de Cocolos que existían en diferentes regiones de este país poseían sus propias estructuras, más apegadas a las de los antiguos colonizadores, en ellos se acunaban expresiones culturales distintivas que atraían a la ciudadanía más allá de sus orígenes: las representaciones anuales del teatro bailado.
Eran varios los grupos comunitarios que hacían actuaciones teatrales en fiestas específicas, como las de Navidad, el día de San Pedro y el Carnaval.
Los expertos consideran que estas puestas desnudaban el alma, pues unían temas de su mundo interior -formado en un medio británico, y en ocasiones francés o danés-, y sus músicas, bailes y danzas de sus tierras originarias.
Una característica de esa simbiosis cultural aparece en este tipo de teatro, donde los movimientos corporales sustituyen las palabras. Aunque la música que acompaña la puesta es puramente africana, los argumentos responden a obras basadas en la literatura bíblica y medieval de Europa.
En cada aparición, los públicos disfrutaban de una ingeniosa creatividad, pues los basamentos europeos se entremezclaban con leyendas, héroes y luchas libertadoras tomadas de sus tierras natales, que se fueron transmitiendo a las distintas generaciones.
Villancicos navideños, grupos de cuerdas, toques de tambores, danzas dedicadas a las deidades africanas y bailes de máscaras, son componentes que ya integran la cultura de esta nación caribeña.
El conjunto orquestal cocolo que los acompaña está formado por un bombo, un redoblado (que imitan tambores militares británicos adaptados), y en ocasiones una flauta.
Esta manifestación escénica fue declarada en 2005 Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
En la actualidad, el teatro bailado solo perdura en San Pedro de Macorís y La Romana. Antes circunscritas a las fiestas navideñas o al Día de San Pedro, ya se presentan en otras épocas, como en las fiestas patrias y patronales debido a la integración de esa comunidad antillana con el resto del país.
Resulta difícil diferenciar en el espectro social dominicano a los Cocolos. Sin embargo, se distinguen porque aun -como otros grupos migratorios- defienden su cultura original, en la que brilla, sin dudas, el teatro bailado.
MONUMENTO A LOS COCOLOS EN SAN PEDRO DE MACORÍS
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana inauguró el 28 de junio último el monumento a los Cocolos, en homenaje a la comunidad afroantillana que emigró a este país desde finales del siglo XIX, y cuyo aporte fue vital para el desarrollo de la industria azucarera, especialmente en la región Este.
La obra fue levantada en el malecón de San Pedro de Macorís, ciudad que históricamente acogió a esta comunidad y en la que aún persiste su legado cultural y social.
«El ser Cocolo no es solo una referencia étnica o histórica: es una forma dominicana de estar en el mundo, un símbolo de nuestra riqueza multicultural, un lazo que nos une con el resto del Caribe», afirmó el canciller Roberto Álvarez ante representantes de Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes, Granada y San Martín.
El Monumento, diseñado por el arquitecto Marcos Barinas, consiste en varios muros de concreto armado que simulan rompeolas y representan los peligros a los que se expusieron estos inmigrantes.
Sobre las superficies pulidas, que simulan su contacto con el mar, se incrustaron planchas de acero con el texto del poema «Los inmigrantes», del poeta Norberto James Rawlings, descendiente de Cocolos.
El evento concluyó con la presentación de Los Guloyas, grupos tradicionales del teatro bailado Cocolo de República Dominicana, quienes reafirman, en cada actuación, la riqueza multicultural de este país del Caribe.
MOVIMIENTO MIGRATORIO HACIA DOMINICANA
A mediados del siglo XIX y principios del XX hubo un fuerte movimiento migratorio hacia República Dominicana, procedentes de las colonias antillanas de habla inglesa en su mayoría, a las que se sumaron francesas y danesas. Les llamaron Cocolos -un nominativo con el que identificaban durante un tiempo a haitianos y negros, en general.
La palabra tuvo, en un principio «un sentido inmensamente insultante», según el intelectual dominicano Pedro Mir.
Los Cocolos eran negros libres, pero pobres, que tenían que sustentar familias, en su mayoría, y que encontraron el deseado empleo en esta nación en disímiles oficios y en la floreciente industria azucarera del país, al contrario de lo que ocurrió en sus colonias de origen.
Ellos solo hablaban inglés -una circunstancia que duró décadas- hasta que fueron aclimatándose a las nuevas realidades.
Los primeros se situaron en su mayoría en comunidades costeras con puertos activos, entre ellos Sánchez, Samaná, Montecristi y Puerto Plata.
Eran carpinteros, herreros, maestros de inglés y de otras asignaturas, sacerdotes evangélicos, artesanos, estibadores, constructores y comerciantes.
Como dato curioso, a los de Saint Thomas, una colonia danesa, la prensa local los llamó «santomeros». Debido al alto número procedente de las Islas Turcas a Puerto Plata, los lugareños comenzaron a decir que esa ciudad era «la capital de Turquilán» o solo Turquilán.
En esas condiciones llegaron centenares de personas no solo de las islas inglesas de Saint Kitts, Nevis, Antigua, Santa Lucía, Dominica, Anguila, Saint Croix… sino también de las francesas como Guadalupe, Martinica, y de las Antillas holandesas y danesas como San Martín, Aruba, Curazao, Saint Thomas y otras.
Una mayoría integró la fuerza de trabajo de la industria azucarera y se asentó en áreas portuarias que eran punto de exportación de ese producto en La Romana, Barahona, Puerto Plata, La Vega, alrededores de Santo Domingo y, especialmente, San Pedro de Macorís, que fue la ciudad donde la herencia Cocola era más significativa.



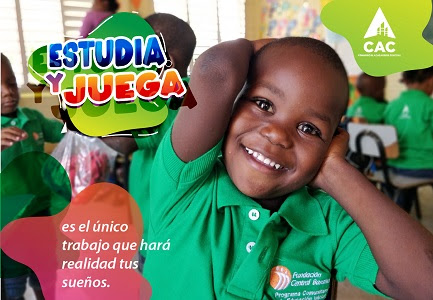




No hay comentarios.